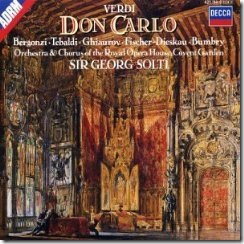Una leyenda, sí, y no la realidad histórica, se esconde detrás de la vigésimoquinta ópera de Giuseppe Verdi. El príncipe no era un apuesto joven idealista y enamoradizo, sino una criatura con problemas físicos y mentales que terminó convirtiéndose en un mal bicho. Felipe II fue un monarca duro y orgulloso, mas no un ogro cruel capaz de ordenar, al sentirse herido, el asesinato de su esposa e hijo. Su matrimonio con la joven Isabel de Valois conoció una relativa felicidad, no el tormento, y el breve compromiso de ésta con Carlos -que ciertamente existió- ya se había roto antes de que pudieran conocerse personalmente. Y así un larguísimo etcétera.

Verdi era consciente de las falsedades que recogía el libreto que habían escrito François-Joseph Méry y Camille du Locle a partir del drama de Schiller Don Karlos, Infant von Spainen (1787), que a su vez, como ha señalado Juan Ignacio de la Peña, debía no poco a una novela del abate de Saint-Réal (1672). La fuente original de estas y otras muchas obras era en última instancia la denominada “leyenda negra” que sobre el reinado de Felipe II se había generado al hilo de la opresión de Flandes; concretamente, en las acusaciones realizadas en su Apología (1581) por Guillermo de Orange, líder de la independencia holandesa, en torno a las relaciones entre el monarca, su hijo Don Carlos y la princesa Isabel.
Sea como fuere, el compositor de Un ballo in maschera encontró en tal cúmulo de tergiversaciones un importante potencial dramático y algunos temas de su especial interés. Entre ellos uno propio de la mentalidad de la Ilustración que recogiera Schiller, el choque entre las sombras de la tiranía y las luces de la razón, tema que va a retomar el liberalismo burgués decimonónico en su reacción contra el absolutismo monárquico y el poder terrenal de la Iglesia. Pero más que la cuestión política, aquí tan fundamental como en muchas otras de sus creaciones, debió de atraerle la complejidad de unos personajes permanentemente insatisfechos cuyas relaciones se basan en la mentira.
Posa actúa como hombre de confianza del rey, pero no duda en ayudar a Carlos tanto en lo político como en lo sentimental. El monarca (la figura del padre, amada y temida en tantas óperas verdianas: no es casualidad que su monólogo Ella giammai m’amò pueda contarse entre las páginas más inspirado de su catálogo) acusa a su esposa de deshonesta al tiempo que la engaña con Éboli. Ésta siente gran cariño por la reina, mas oculta el adulterio y le tiene una trampa para poner en evidencia su amor hacia Carlos. El príncipe no parece interesarse por Flandes más que por inducción de su amigo, siendo el motor de sus actos la pasión -bastante carnal- que siente por su madrastra. Elisabetta se sacrifica y jamás rompe la Ley, pero sufre una terrible lucha interna para reprimir sus deseos. Frente a todos ellos, un personaje de una sola pieza y honesto consigo mismo: el Gran Inquisidor, es decir, el Mal en estado puro. ¿Es acaso otra cosa, como tristemente estamos teniendo la oportunidad de corroborar en nuestros días, el integrismo religioso?

Al ser un encargo de la Ópera de París, el de Bussetto había de plegarse a las fórmulas de la grande-opéra. Éstas no le eran desconocidas, y no sólo por la composición de Jérusalem (1847) y Les Vêpres Siciliennes (1855): en obras como Trovatore o Traviata ya se podían encontrar elementos de la tradición francesa que había asimilado como componentes indispensables de su estilo de madurez. En Don Carlos, en su versión original en el idioma de Molière, lo más evidente de tal opción es la estructura en cinco actos con las interpolaciones de un ballet -en este caso en torno a la famosa Perla Peregrina, propiedad de la corona española- y de una escena espectacular en la que dar rienda suelta al despliegue de medios -el Auto de Fe-.
Claro que la forma original ha sufrido una importante serie de modificaciones ya desde el mismo día del estreno, once de marzo de 1867, cuando el compositor eliminó diversos números. En su reciente monografía sobre el compositor, Fernando Fraga señala la existencia de siete partituras diferentes propuestas por el editor Ricordi, a las que hay que añadir las realizadas en tiempos mucho más recientes en función de los cortes que cierre o abra el director musical de turno.
Sea como fuere, sólo son dos las dos versiones que usualmente se graban y llevan a escena, ambas traducidas al italiano y sin ballet. Por un lado tenemos la del estreno en La Scala en 1884. Verdi la concibió sólo con cuatro actos, rescribiendo algunas páginas y omitiendo el primero de la versión original, desarrollado en Fontainebleau; el aria del tenor que en ella se encontraba se traslada al comienzo de la primera escena en Yuste. Por otro está la versión de Módena de 1886, que es en realidad la misma de La Scala con la recuperación del primer acto.
Claro que en ninguna de las dos podemos escuchar los números suprimidos de la versión original francesa, algunos de gran interés. Por ejemplo, el dúo en el que Carlo y Filippo se lamentan por la muerte de Posa, Qui me rendra ce mort?, cuya acongojante melodía reelaborará Verdi como Lacrimosa de su Réquiem. Pero sobre todo se echa de menos el coro de monjes final, que concluye la partitura de una manera mucho más misteriosa e inquietante que el fortísimo al que estamos acostumbrados.
Por otra parte, todos estos cambios no hacen sino poner de manifiesto la irregularidad de la obra, dándose la paradoja de que nos encontramos con alguna de la mejor música jamás compuesta por Verdi dentro de un conjunto que, reconozcámoslo, presenta ciertos desequilibrios. La estructura dramática del libreto resulta deslavazada, irregular. Como se ha señalado repetidamente, el tenor canta su única aria poco después de subir el telón para pasar enseguida a segundo plano. Su historia con la soprano resulta un tanto convencional, mientras que el espectador termina simpatizando con los “secundarios”, auténticos protagonistas. Otro desequilibrio es el que se da entre el juego de viscerales pasiones humanas -sexo y lucha por el poder- que se despliegan y la tan discutida irrupción de lo sobrenatural, ausente en Schiller, que llega a generar un indefinición que no es del gusto de todos.

Pero hay algo más significativo: la tensión interna entre los pasajes más tradicionales, es decir, los números cerrados con las consabidas “melodías de organillo”, y los más creativos, aquellos en los que Verdi rompe con la fórmula de encorsetar el drama en una serie de estructuras musicales predeterminadas para establecer una fructífera reciprocidad entre partitura y texto. La tan deliciosa como convencional canción sarracena de Éboli o la bella aria del tenor, Io la vidi, resultan mucho menos interesantes que los grandes monólogos de Filippo o Elisabetta, en los que la música parece salir directamente de las emociones expresadas en el libreto.
Claro que la mayor inventiva -tímbrica insólita, audacias armónicas, tratamiento vocal dramático y sin concesiones hedonistas- se concentra en los dúos: los enfrentamientos entre los diversos personajes, y sobre todo el que tiene lugar entre el monarca y el Gran Inquisidor, permiten a Verdi avanzar en su incansable búsqueda de una nueva relación entre música y progresión dramática, búsqueda que culminará en sus dos más geniales obras maestras, Otello y Falstaff.
¿Demasiado larga? ¿Demasiado desequilibrada? Demasiado moderna. No es de extrañar que el éxito de Don Carlo fuera discreto y que sólo dos años después de su estreno desapareciese del repertorio de la ópera parisina. De hecho, no logró reincorporarse hasta hace pocas décadas, y más concretamente hasta la exitosa producción del Covent Garden de 1958 a la que nos vamos a referir en la página siguiente. Desde entonces, y ya definitivamente, se le han venido reconociendo sus extraordinarios valores.
DISCOGRAFÍA SELECCIONADA

Vickers, Brouwenstijn, Barbieri, Christoff, Gobbi, Langdon. Coro y Orq. Covent Garden/Giulini. BBC Legends, BBC 003. 3 CDs. ADD. Mono.
Esta obra exige seis cantantes de primera categoría en lo vocal y en lo dramático, amén de una batuta a su altura. De ahí que haya pocas versiones recomendables en disco, pues la mayoría presentan serios desequilibrios en el elenco, cuando no están mediocremente dirigidas (Previtali, Santini, Prêtre, Levine). La presente no es de las mejores, pero merece estar aquí por derecho propio al recoger una de aquellas funciones de 1958 que supusieron la reincorporación definitiva de Don Carlo al repertorio tradicional, y además con sus cinco actos, quizá la opción preferible (a ella se atienen las otras tres grabaciones escogidas) dado que en la de cuatro la pareja protagonista queda muy desdibujada.
A Luchino Visconti y Carlo Maria Giulini debemos nuestro agradecimiento. El primero realizó una puesta en escena clásica, quizá hoy un tanto desfasada, pero de buen gusto y respetuosa. En ella se debió de trabajar bastante la cuestión dramática, algo que aquí es posible oír pero no ver. En todo caso, podemos hacernos una idea de la vertiente plástica en el video de la reposición de 1981 (solvente Haitink, elenco aceptable). Por su parte, el maestro de Barletta obró milagros con su batuta tan lírica como incandescente, ofreciendo una lectura no sólo mucho más sincera que la espectacular que ese año ofrecía Karajan en Salzburgo (DG), sino posteriormente insuperada... salvo por él mismo.
Pero hay algo más en esta grabación: el Filippo de Boris Christoff, todo un modelo por mucho que ni instrumento ni línea de canto sean ideales. Es quizá aquí donde mejor podamos apreciar su tan temible como acongojante encarnación del monarca, pues en los otros tres testimonios disponibles (dos con Santini, EMI y DG, y una piratada en La Fenice) se halla peor acompañado.
Vickers sorprende muy gratamente: creíble, intenso, estupendamente cantado. A mi juicio, muy por encima de los Picchi, Filippeschi, Labò o Fernandi de antaño, por no hablar de los Lima, Carreras, Pavarotti o Sylvester de hogaño. El resto del elenco oscila entre lo bueno (Brouwenstijn), lo discreto (Barbieri) y lo abiertamente malo (Gobbi). Con todo, y por lo antedicho, grabación fundamental en el sentido literal de la palabra.
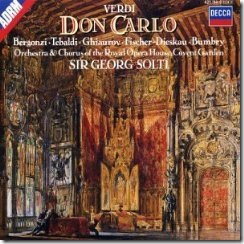
Bergonzi, Tebaldi, Bumbry, Ghiaurov, Fischer-Dieskau, Talvela. Coro y Orq. Covent Garden. DECCA 4211142. 3 CDs. ADD.
Esta admirable producción de John Culshaw fue un hito cuando apareció, dejando muy atrás las tres grabaciones oficiales con que se contaba hasta entonces (la de Previtali y las ya referidas de Santini). Por desgracia hay en ella un gran lunar: el estado vocal de Renata Tebaldi, una Elisabetta con personalidad pero medios muy mermados. Todo lo demás es excepcional, incluido un Bergonzi no del todo identificado por el personaje -demasiado elegante y equilibrado-, pero dueño de un fraseo verdiano inigualable.
Filippo fue uno de los grandes papeles de Ghiaurov, de lo que dan testimonio numerosas grabaciones. Diez, nada menos, la mayoría live, aunque lógicamente los más conocidos son los dos registros oficiales: éste de Decca de 1965 y el semi-fallido de EMI de 1978 (con Karajan en la cima del narcisismo frente a un inadecuado elenco de estrellas). Él es el único capaz de hacerle sombra a su compatriota Christoff. Dueño de una materia prima no tan apabullante pero de abrumadora belleza, le alcanza y casi supera en cuanto a penetración psicológica, al menos a la hora de poner de relieve los aspectos más atormentados del personaje.
Grace Bumbry tiene todos los medios para ser una Eboli memorable. Y lo es. Fischer-Dieskau no encuentra aquí su mejor papel verdiano, pero al comparar su Posa con el celebrado de Bastianini -quizá por su impresionante torrente de voz-, nos damos cuenta del relieve y la complejidad que otorga al personaje. Decepciona Talvela como Inquisidor; tal vez no se encontraba en un buen momento, pues abordará el papel de manera más convincente en diversos registros piratas.
Nada ajena a la excepcionalidad de los resultados se halla la batuta de Sir Georg Solti, como siempre gran director de ópera, es decir, tan atento a la música como al drama. Y que nadie se piense que su lectura, intensa e incisiva, no concede lugar al reposo: escúchense las sonoridades que obtiene en las escenas en el claustro de Yuste para borrar de la cabeza más de un tópico. Decca mantiene esta grabación en serie cara. Una nueva edición a menor precio y con el sonido mejorado es condición indispensable para hacerle la competencia a la que presentamos en la columna de la derecha.

Domingo, Caballé, Verret, Raimondi, Milnes, Foiani. Coro Ambrosiano. Orq. Covent Garden/Giulini. EMI CMS 5674012. 3 CDs. ADD.
Llegamos a uno de los hitos de toda la discografía verdiana y, como señaló Rafael-Juan Poveda Jabonero en esta misma sección el pasado febrero, una de las grabaciones de ópera más redondas que existen. Nos referimos al Don Carlo que EMI grabara en 1970 contando con un Giulini en su primera madurez, la orquesta que con él había trabajado la partitura años antes en la referida recuperación londinense -por petición del propio director-, y un elenco juvenil admirable, compacto y sin fisuras.
Domingo, dejando a un margen puntuales cuestiones técnicas, es la referencia en el rol titular, al realizar una síntesis de la elegancia mediterránea de Bergonzi y la capacidad dramática de Vickers y ofrecernos un retrato incandescente, atormentado e incluso ambiguo del personaje. Lo de la Caballé, Elisabetta tan joven e inocente como firme a la hora de cargar con sus responsabilidades, es punto y aparte: su gran escena del último acto merece figurar como uno de los grandes hitos del canto verdiano. La temperamental Shirley Verret, cuyas asombrosas dotes de introspección psicológica cautivan tanto como la belleza y poderío de su voz, es la única Éboli superior a Bumbry.
Lo hacen muy bien Raimondi y Milnes, aunque no rayen a la misma altura que el resto. Al primero le falta, para ser un Filippo realmente grande, un instrumento más adecuado y una madurez interpretativa aún superior, de la que sí hará gala en la grabación de estudio de Abbado (DG). El segundo, barítono siempre digno pero raramente admirable, nos ofrece lo mejor de sí mismo en un Posa no tan poliédrico ni tan hermosamente cantado como el de Fischer-Dieskau. El timbre cavernoso de Simon Estes, tan adecuado para el fantasmal monje, termina de redondear el conjunto.
Giulini logra superarse a sí mismo con una dirección de más profundo lirismo y doliente melancolía. Quizá menos vistosa que la de Solti, subyuga la bellísima, aterciopelada sonoridad que obtiene de la orquesta, siempre lejos del hedonismo superficial, así como su admirable claridad. La reciente remasterización para la serie Great Recordings of the Century hace que el sonido sea ya del todo excepcional. Ahora en serie media, es sin duda la opción idónea de compra.

Alagna, Mattila, Meier, Van Dam, Hampson, Halfvarson. Coro Teatro Chatelet, Orq. de París/Pappano. DVD NVC 0630-16318-2
Tres razones me llevan a seleccionar esta versión. La primera, la conveniencia de incluir una en francés. Esta es la más lograda de las dos opciones disponibles, lo que en gran medida se debe a un Pappano que dirige con conocimiento del lenguaje e inspiración. Alagna luce su hermosísimo timbre y está más centrado que de costumbre, Mattila deslumbra en todos los sentidos, Meier es puro fuego -lástima de su mediocre canción sarracena-, y Hampson se identifica por completo con el Marqués de Posa. Van Dam, por su parte, sortea sus evidentes limitaciones en este papel para ofrecernos un Filippo-Philippe más humano de lo acostumbrado. ¿Inadecuación estilística y/o instrumental de casi todos? Puede, pero el conjunto funciona.
Encuentro menos aconsejable la otra alternativa en este idioma, el registro oficial de Abbado de 1984 (tiene tres live anteriores en italiano), ya que su lujoso elenco decepciona relativamente -incluso Plácido no está al nivel esperable- y el milanés ya empezaba a copiar los peores defectos de Karajan.
La segunda razón es que, al seguir la partitura original del estreno parisino -omitiendo el poco estimulante ballet-, se incluye buena parte de los elementos desechados o reformados por Verdi. La de Abbado añade aún más números, entre ellos La Peregrina, pero colocados al final como apéndice; el resto es la versión de Módena. Para entendernos: es una versión en francés, pero no francesa. El estar en cuatro cedés de serie cara le hace perder definitivamente la partida.
Tercera: aparte del audio live de EMI, existe un DVD (Warner-NVC Arts, con subtítulos en castellano) que recoge lo que se vio en las funciones de 1996 del Teatro Châtelet de París de las que se obtuvo al audio. Y merece la pena la inversión. Su precio es el de tres cedés y lo que se ve interesa mucho, pues si bien es cierto que escenografía y vestuario resultan discutibles por su mezcla de tópicos y pretendida esencialidad, la dirección de Luc Bondy es reveladora, la mayor parte de los cantantes congregados son grandes actores, y la iluminación de Vinicio Cheli ofrece una nueva dimensión de la obra al subrayar sus aspectos más oníricos. Por tanto, mejor acudir a este excelente formato.
________________________________
Artículo publicado en el número de noviembre de 2001 de la revista Ritmo.
PS. He actualizado ligeramente la discografía. La versión en vivo de Guilini la presenté en su momento en su edición del sello MYTO, pero ahora he incluido foto y ficha de la reciente edición de BBC Legends, que presumo sonará mejor. De la de Pappano incluí en la revista imagen y ficha de la edición en compacto pese a que ya por entonces estaba en DVD, pues en la sección de la revista Ritmo en la que apareció este articulo se incluían por entonces sólo interpretaciones en CD; ahora presento los datos y la carátula de la edición con imágenes, que por cierto ha bajado muchísimo de precio.