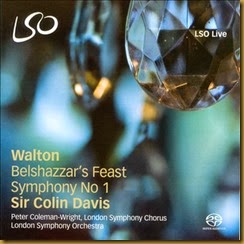Se cumplen ahora mismo doscientos años del nacimiento del mayor genio (con permiso del no menos extraordinario Richard Wagner: como no escribía óperas sino “dramas musicales” queda autoexcluido) que ha conocido el género operístico. No creo que nunca nadie haya compuesto tanta música para la escena con tan extraordinaria calidad y con tanta capacidad para innovar sin llegar a romper con la tradición ni renunciar a la conexión con el público. Queden aquí en su homenaje estas líneas que escribí para las representaciones de La traviata ofrecida por el Teatro de la Maestranza en junio de 2010, intentando apuntar las líneas maestras de su biografía. A quien le interese su evolución artística puede que le interese el texto disponible en este otro enlace.
__________________________________________
No deja de ser una curiosa coincidencia que los dos grandes genios de la ópera decimonónica nacieran el mismo año. Richard Wagner vio la luz en Leipzig el 22 de mayo de 1813, y Giuseppe Verdi lo hizo no se sabe muy bien si el 9 o el 10 del octubre siguiente. Fallecerían con no pocos años de diferencia, el autor de
Lohengrin en 1883 y el de
La traviata en 1901, tras una trayectoria artística en los dos casos excepcional y guiada por la creatividad más desbordante. Su música, en cualquier caso, es bien diferente entre sí, como lo es también la condición humana de cada uno: frente a la personalidad arrolladora, narcisista, sofisticada y un tanto neurótica de un hombre de mundo que no dudó a la hora de aprovecharse de las amistades, de pasar sin problemas del anarquismo al conservadurismo o de aspirar a ser partícipe de intrigas políticas al más alto nivel, nos encontramos ante la figura de quien nunca renegó de sus orígenes humildes ni disimuló su sencillez digamos provinciana, se comprometió con el progresismo mucho antes por ser fiel a sus ideas que por intereses privados, aceptó con poco entusiasmo los honores recibidos desde la clase dirigente, destinó parte de su fortuna a los necesitados y no aspiró en la vida personal más que a ser feliz a su manera (¡cómo le molestaban los chismorreos sobre su relación con la Strepponi!) sin necesidad de rendir cuenta ante las convenciones.
Sus primeros pasos los da en el modestísimo ambiente de su villa natal de Le Roncole, primero recibiendo lecciones del párroco de la localidad y llegando a ser finalmente
–con tan solo doce años
– organista de la feligresía. Pasó más tarde a la cercana localidad de Busetto para convertirse en protegido del comerciante y mecenas Antonio Barezzi, con cuya hija establece pronto una relación amorosa. Consigue una beca para estudiar en Milán, pero es rechazado en el conservatorio “por sobrepasar la edad y manifestar insuficiencia en piano y en contrapunto”. En 1836 su posición se estabiliza al ser nombrado maestro de música de Busetto, lo que le permite casarse con Margherita Barezzi. Y tan temprano como en 1839
–cuenta veintiséis años
– es bien recibido nada menos que en La Scala con su primera ópera,
Oberto, conte di San Bonifacio. Pero de pronto las cosas se tuercen: sus dos hijos y su esposa fallecen, al tiempo que fracasa su incursión en el terreno cómico con
Un giorno di regno. El compositor queda sumido en la depresión.
1841 es el momento de comenzar una nueva y más personal etapa. Wagner lo hace con
El holandés errante y Verdi prueba con
Nabucco, enorme éxito en la temporada siguiente en La Scala. La aún joven Giuseppina Strepponi (1815-1897) es la primera Abigaille. Como el compositor necesita asentarse profesional y económicamente, decide soportar unos “años de galeras” en los que trabaja a destajo, ofreciendo una producción de inspiración irregular, aún muy deudora del belcantismo, pero llena de hallazgos que, aun no siendo siempre bien recibidos por esos aficionados que en todo momento y lugar están dispuestos a rechazar toda novedad, le irán situando en primera línea del mundo de la lírica italiana. Siempre comprometido en lo político, debemos reconocer que el marcado contenido progresista y nacionalista de sus óperas (disimulado ante la censura por la ubicación espacio-temporal de sus libretos) le granjeó las simpatías de las masas populares en unos tiempos de revolución contra el absolutismo en toda Europa y de agitaciones nacionalistas en el territorio de la no unificada Italia.
Al mismo tiempo su vida emocional se asienta
–sin pasar de momento por la vicaría
– gracias a la Strepponi, consagrada ahora a la docencia por temprana pérdida de las facultades vocales. Ella le acompaña en sus viajes a Londres y París, y tras los acontecimientos revolucionarios que sacuden casi toda Europa en 1848 le anima a asentarse definitivamente en su tierra, concretamente en Villanova sull'Arda, donde construye la finca de Sant’Agata. Esta madurez vital va acompañada de la madurez creativa: tras el punto de inflexión que supone
Luisa Miller, Verdi asienta las bases de una nueva forma de entender la ópera con su celebérrima trilogía popular conformada por
Rigoletto,
La traviata e
Il trovatore, títulos que se estrenan entre 1851 y 1853, casi al mismo tiempo que Wagner formula su drama musical escribiendo el texto y comenzando a componer la música su genial tetralogía
El anillo del nibelungo. Los dos compositores, que nunca moverían un dedo por conocerse personalmente, procuran cada uno desentenderse de lo que hace el otro, lo que no les impedirá llegar a soluciones musicales con evidentes paralelismos.
A partir del estreno en 1859 de
Un ballo in maschera, Verdi aminora de manera considerable la intensidad de su trabajo y, confortablemente situado en lo económico, se toma las cosas con más calma. Casado finalmente
–aunque en secreto
– con la Strepponi, con la que más adelante va a adoptar a la hija de un pariente a falta de descendencia propia, su vida va a moverse entre la villa de Sant’Agata, la más acogedora ciudad de Génova para el invierno y diferentes viajes por Europa con motivo de la presentación de alguna de sus óperas. Precisamente es el estreno en el Teatro Real de Madrid de
La forza del destino en 1863
–el título se había estrenado el año antes en San Petersburgo
– lo que le invita a hacer un recorrido por España, incluyendo ciudades como Granada, Cádiz, Jerez y, por descontado, Sevilla: una reciente y muy oportuna placa en la cafetería del Hotel Inglaterra en la Plaza Nueva deja testimonio de su estancia. La imponencia de El Escorial le sirve de inspiración para la que va a ser su siguiente ópera,
Don Carlos, que conoce su estreno en París en 1867. Entre medias tiene la oportunidad de revisar sustancialmente y estrenar en París su oscuro
Macbeth.
Por esta época Verdi recibe honores como formar parte del primer parlamento de una Italia que ya había empezado su proceso de unificación o, más adelante, ser nombrado Comendado de la Corona Italiana, entre otros. Su inmenso prestigio artístico solo se ve enturbiado por el desdén de los artistas del movimiento de la Scapigliatura, partidarios de una seria renovación del lenguaje musical italiano y defensores de Wagner. Semejante actitud termina materializándose en el ataque directo del joven Arrigo Boito (1842-1918) en su oda
All'arte italiana, que no hizo la menor gracia al compositor.
En 1870 Verdi decide poner punto y final a su carrera operística con la composición de
Aida, estrenada al año siguiente en El Cairo y, dicho sea de paso, magníficamente remunerada. El interesante
Cuarteto para cuerdas (1873) y el soberbio
Réquiem (1874), sobre el que el envidioso Wagner
–enfrascado por entonces en la terminación de su teatro de Bayreuth
– refirió que “sería mejor no comentar nada”, son las únicas creaciones de unos años en los que el compositor sería acosado por la prensa rosa a raíz de sus sospechosas relaciones con la soprano checa Teresa Stolz (1834-1902), intérprete de roles como Leonora de Vargas
o Aida.
Y aquí se hubiera quedado la trayectoria escénica de Verdi de no ser, paradójicamente, por Arrigo Boito. Reconciliados gracias a la mediación del editor Ricordi, el autor de
Mefistofele va a ofrecerle sus servicios como libretista para revisar su estremecedora
Simon Boccanegra, que se reestrena en La Scala en 1881, y para trasladar con éxito la historia del moro de Venecia creada por su admirado Shakespeare al mundo operístico. El estreno de
Otello en el teatro milanés el 5 de febrero de 1887 demuestra hasta qué punto Verdi fue capaz no solo de recuperar plenamente la inspiración tras años de inactividad, sino también de revisar su concepción de la lírica llegando, ya por completo libre de ataduras a las convenciones demandadas por el público, a soluciones paralelas a las que había llegado el ya fallecido Wagner. Boito es, finalmente, quien de nuevo está detrás del último y más genial logro verdiano, ese en todos los sentidos inmenso
Falstaff con el que, presentado en diciembre de 1893 en la Scala, nuestro autor llegó mas lejos que nunca en su renovación de una lírica italiana que ya había conocido los decisivos estrenos de
Cavalleria rusticana de Mascagni,
I Pagliacci de Leoncavallo y
Manon Lescaut de Puccini.
En estos últimos años nuestro artista consagra sus esfuerzos al mantenimiento de dos proyectos asistenciales que dan buena cuenta de su bonhomía: un hospital en la propia Villanova sull'Arda y un asilo para artistas retirados, la Casa di Riposo, en Milán. Los honores siguen llegando y el gobierno francés le concede la preciada Legión de Honor. Pero aún tiene Verdi unas últimas palabras que decir en lo artístico, y sorprendentemente lo hace en el terreno religioso con creaciones de singular belleza, las acongojantes
Cuatro piezas sacras.
Por desgracia, el fallecimiento de su infatigable esposa en noviembre de 1897 acelera el deterioro anímico del compositor. El 21 de enero de 1901, residiendo en el Grand Hotel de Milán donde ha pasado las vacaciones en compañía de su hija adoptiva, de Boito y de la Stolz, sufre un infarto que le conduce a una irremediable parálisis cerebral. Su fallecimiento el 27 del mismo mes conmociona a Italia entera en el instante en que, como supo ver Bernardo Bertolucci en el arranque de su película
Novecento, comienza el más largo siglo de la historia.